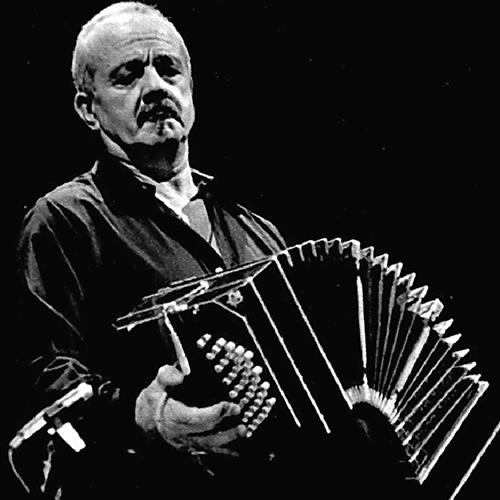Han sido 50 años de historia de El Sistema, es medio siglo de un símbolo que nos trasciende como país
El Sistema cumple 50 años. Cifra de honda trascendencia: es medio siglo de una idea que avalaron con insólita confianza los gobiernos del ocaso de nuestra democracia por el tesón y la habilidad de José Antonio Abreu, el artífice que la hizo prender como emblema de algo que crecía y justificaba la riqueza y el sistema de libertades y de reivindicaciones que la alternancia política había intentado respaldar. En 1999, con la llegada de la Revolución Bolivariana, El Sistema consolidó su expansión, comenzaron sus giras planetarias, se intensificó el apoyo de grandes figuras internacionales, maestros de la batuta, estrellas instrumentistas, cantantes prodigiosos parecían disputarse tocar con los centenares de jóvenes que integraban la legión de orquestas que se extendían por todo el territorio nacional.
Dentro y fuera del país, la Sinfónica Simón Bolívar, su buque insignia, era dirigida por Giuseppe Sinopoli, Claudio Abbado, Simon Rattle, Daniel Barenboim, Nikolaus Harnoncourt, quienes saludaban a un joven maestro que pronto los sucedería en varios de los podios que ellos dejaban vacantes por muerte o por continuar su trayectoria: Gustavo Dudamel, en quien parecía recaer el relevo del Maestro Abreu al este fallecer en la segunda década de este siglo. Han sido 50 años de historia, no siempre brillante, no siempre honrosa, no siempre coherente, pero es medio siglo de un símbolo que nos trasciende como país, con nuestro favor o a pesar de sus inconsecuencias.
Una batuta con plena conciencia de su oficio
El domingo 23 de febrero llegaba a su cumbre una celebración de semanas festejando el cincuentenario, llenando diversos espacios de Caracas, y, creo, del país. En la Plaza de los Museos, en el parque de Los Caobos se presentaría un evento multitudinario. Quien suscribe ha sido alérgico a estas manifestaciones aglutinadoras, tanto en sus 10, 20, 40 años, incluso en las reiteradas versiones de la Novena Sinfonía de Beethoven, con más gente en escena que en el público; así que ese domingo preferí la intimidad de la Sala Simón Bolívar del Centro Social de Acción para la Música para escuchar a la Orquesta de Cámara que porta el epónimo del Libertador, dirigida por el joven Enluis Montes Olivar, para llevarme una agradable sorpresa, la de una batuta con plena conciencia de su oficio, con vigilante atención de las dinámicas, de las gradaciones sonoras, de darles un sentido expresivo y con capacidad de hacer que sus alrededor de ochenta músicos sonasen como un virtuoso.
Los últimos años hemos padecido direcciones de orquestas empeñadas en sonar rotundamente, cuando no en competir con las voces o los solistas que acompañan, trasladándonos a una aburrida monotonía que no habla bien de la evolución musical de nuestros talentos venezolanos. Por eso me impresionó muy favorablemente el trabajo de este menudo joven Montes Olivar, quien abrió fuego nada menos que con la Obertura Fantasía Romeo y Julieta, en la cual el genio de Tchaikovsky condensa en 20 minutos toda la tragedia de los jóvenes amantes shakespereanos. En la memoria guardaba una versión de hace años sellada con el preciosismo habitual de Eduardo Marturet, y sobre todo, la magia transparente de la que incluso sonando con más de 100 músicos era capaz de desgranar el maestro Claudio Abbado, un domingo de gloria en el Aula Magna. Montes Olivar, si no estuvo presente ese día, se ha estudiado al detalle, el trabajo del director italiano, pues reprodujo muchos de los detalles que caracterizan aquella indeleble lectura.
Los crescendi meticulosos, la suntuosidad de las cuerdas, el fragor de los metales y la percusión en el tema de los Capuletos y los Montescos, el lirismo embriagador del tema de los enamorados, el pulso del arpa en la narración de su idilio, las síncopas entreveradas de la reexposición del primer tema, el drama intenso al confundirse éste con el de Romeo y Julieta y la precipitación en la tragedia, el ataque preciso en piano del tema de los amantes en esa reivindicación casi wagneriana del amor, con la contención exacta, no exenta de pasión, que marca el inefable final, que a un servidor mantuvo al filo de la emoción durante toda la ejecución.

Mahler I
Posiblemente la Cuarta Sinfonía de Mahler sea la más accesible para el oyente lego en la obra de este compositor austríaco que tanto define nuestra modernidad, a más de un siglo de su muerte; no solo por su longitud, bastante tradicional, sobre todo con respecto a lo que será constante después de ella, sino por su transparencia y amabilidad. Es casi el equivalente de la Pastoral beethoveniana, con un atractivo adicional: incluye a la voz humana en el movimiento final en un gran lied sinfónico. Es verdad que la No. 1, “Titán”, tiene la ventaja de la brillantez y la potencia envuelta en memorables melodías, pero la serenidad predominante de la Cuarta puede enamorarnos.
Montes Olivar volvió a hacer de las suyas en la ejecución de esta sinfonía como segundo plato de esa mañana. Sin perder la cohesión sonora que Mahler necesita para ser siempre afirmativo, el joven director entendió a maravilla el valor del trabajo como solistas de las diferentes secciones de la orquesta, y de los solos que el compositor ha repartido por la partitura.
Las trompas siempre en su tono felizmente rotundo, la diversidad de emociones que conllevan los pasajes con aires populares o los trazos de las canciones del propio Mahler, las cuerdas protagonistas esenciales del legato evanescente del Ruhevoll (Pacífico, el tercer movimiento), las amalgamas tímbricas de los metales y las maderas en los cruciales pasajes que recorren la sinfonía, la diafanidad del arpa, el pulso consistente que no agobiaba ni empujaba los distintos tiempos, los contrastes en los que abunda esta obra, en las evocaciones de la Segunda Sinfonía o en los estallidos de los cambios modales o en los casi caprichosos saltos de octava sembrados, a veces, inesperadamente por el compositor. Todo estuvo marcado por una pulitura tímbrica y unos juegos dinámicos, muy notables y casi excepcionales en nuestro ambiente musical actual caraqueño.
La solista del lied de la cocina celeste, con su visión terrenísima del Paraíso, con los santos cuidando, cultivando, preparando los manjares y haciendo sonar una música inimaginada en La Tierra con Santa Cecilia dirigiendo los coros angélicos, fue la también muy joven Aimée Martínez, cuyo timbre aniñado y un poco inseguro, sirvió un matiz paradójicamente adecuado a lo que cantaba, como si ella misma estuviese visitando los parajes celestiales y no se creyera lo que contemplaba. Hubo un momento en que de su voz y su rostro se apoderó una melancolía que Mahler, estoy casi seguro, en esa ironía trágica que lo acompañó en todas sus composiciones, habría aprobado.
Este genio austríaco ha sido un compositor consentido por El Sistema: entendían como logros heroicos -y efectivamente lo eran- las interpretaciones de la “Titán”, la inefable Quinta, con su cinematográfico Adagietto, y en constante gradación, en las batutas de Dudamel, Vázquez o Rattle, la Segunda, hasta llegar en 2010 a la cumbre, cuando en compañía de la Filarmónica de Los Ángeles, con el podio ya liderado por la primera de las batutas citadas, se interpretó el ciclo completo de las Nueve Sinfonías.

En busca de la Resurrección
Entre ellas, la Sinfonía “Resurrección” es quizás la obra que dispute la recurrencia más frecuente a la No.9 de Beethoven en el repertorio de nuestras orquestas juveniles. Y Christian Vázquez ha sido uno de los que más la ha dirigido en nuestras salas. El sábado 1° de marzo, el siguiente al concierto antes comentado, volvió a convocarnos para una nueva audición de esta magnífica obra, esta vez dirigiendo a una de las criaturas más recientes de El Sistema, la Orquesta Juan José Landaeta.
Con ese historial uno esperaría que la interpretación que Vázquez liderara fuese más allá de la sonoridad avasallante, dramática que esta sinfonía y su compositor requieren, y profundizara en la búsqueda expresiva, a través de las dinámicas y los efectos. En su dirección está esa dicción robusta que es sello de nuestras orquestas juveniles, y que clava en el asiento de inmediato al espectador no más suenan los primeros compases de las cuerdas bajas en sus trémolos y staccato violentos, está el crispado melodismo y tonalidad de las frases heroicas y elegíacas de las maderas, la incandescencia poderosa de los metales, contra los cuales, de manera muy sabia, Vázquez sabe oponer y sostener un equilibrio sonoro de un impacto extraordinario, pues es posible escuchar discernidamente toda la gama orquestal que el compositor imaginó para esta sinfonía. Pero hay pocas más audacias: fue notable el pasaje en pizzicati, perfectamente acompasados con las arpas, y su amalgama con las maderas en los minutos finales del Andante moderato.
Fue magnético el aire popular que abre el Scherzo en nuevos hallazgos tímbricos de la sincronía cuerdas-maderas, con el virtuosismo de clarinetes y fagotes, fue electrizante el climax que consigue en el tutti, casi repentino, pero luego no hay contraste dinámico en la sutileza de las cuerdas, y nunca entendí que los timpani sonasen destemplados durante los dos primeros movimientos de la Sinfonía, y si fue una elección estética lo de hacer que las pulsaciones en fortissimo de las arpas sonasen como golpes y zarpazos, es una muy debatible. Vázquez desplegó un espectro dinámico limitado que pocas veces llegaba al pianissimo, mientras que se recrea en las imponentes antípodas del forte. Como si entre esos blancos y negros no hubiese grises, que si los hay, y a través de ellos cuenta Mahler la historia de esta Sinfonía No. 2: la muerte de Hans Von Bülow, sus funerales, los recuerdos del compositor sobre este artista a quien él desea emular, el hallazgo del poema de Klopstock “Resurreccion”, y el paso de una vida de esteta, atormentada y gloriosa a una muerte que vencerá al tiempo y al olvido, con la convicción de ese mundo ultraterreno al que Mahler se aferraba para vencer el terror a su propia mortalidad.
Con el intento, no ensayado, de narrar este relato, hubiese Vázquez preparado mejor el marco para la notabilísima rendición de la mezzosoprano Marilyn Viloria en el Urlicht que representa el abandono de la atadura terrenal para acceder a los parajes inmateriales (como se ve, constante conceptual de la obra mahleriana): he escuchado a esta cantante en sus lecturas de ópera italiana, y no había disfrutado tal adecuación de color, dicción y facilidad de expresión como esta en lengua germánica, en las densas melodías mahlerianas que deben no poco a Brahms y a Wagner en su instrumento. Una grata sorpresa a tener muy en cuenta.
Vázquez recuperó su personalidad en el logradísimo tono sombrío del solo de los trombones que anuncia el tema cumbre de la Resurrección y cómodo en su sonoridad plena mantuvo su cumbre en la fanfarria épica que se sucede. Aquí sí válidó la fiereza de las arpas compitiendo con los contrabajos y los timpani, pero la percusión no le fue fiel en el imprescindible crescendo que con bombo, timpani y gong debe iniciar, pero él siguió impoluto hacia su cima en alas de los compases militares que van erizando el sonido, en lo que pareciera que la misma música ignora es una espléndida marcha fúnebre que se derrumba como un Valhalla en su apogeo para anunciar el tema que cantará enseguida la soprano, el de la imperiosidad de la resurrección, y luego se quedó a años luz de los sonidos etéreos que el compositor imaginó en la combinación de las trompetas fuera de escena y el piccolo en sala.
Patricia Laguado, a diferencia de Viloria, sonó más indecisa, con ascensos a la zona aguda faltos de apoyo del aire, bordeando lo blanco, incoloro y sin vibración, tal que si un niño sin demasiada técnica hubiese abordado este pasaje. Lo extraño es que en algunos pasajes conseguía el dominio de su emisión y su canto iluminaba incluso el acompañamiento del coro, pero ya su errático inicio había hecho mella en su prestación.
La entrada del coro (unidas la Coral Nacional Simón Bolívar y la Joven Coral Ángel Sauce) en el Aufersteh’n fue segura, pero quizás más oscura que angélica. Y fue increíble que conociendo el texto, el director no modificara en absoluto la preferencia por el forte mordente en lugar de un gradual ascenso de lo transparente a lo celeste. Cantar en la misma intensidad no refleja la esperanza del alma en el más allá, ni la delicadeza de la idea de la semilla sembrada en la eternidad, ni la confianza de que lo extinto resurgirá en nueva vida. Faltaron fraseos más articulados en el coro y ese transitar de lo tenue a lo rotundo. Si no se hace así, los efectos se debilitan o se acerca la música peligrosamente a la monotonía.
La trampa mahleriana es que el ritmo y la melodía se dirigen indefectiblemente a la exaltación y allí, intérpretes, director, ejecutantes y oyente pueden olvidar con facilidad estos contenidos verbales y ser impelidos a la apoteosis sonora incomparable que el autor confecciona con maestría y sentimiento. Y cualquiera de estas exquisiteces descritas arriba se disuelven en la emoción que produce ese sonido extraordinario. Y Christian Vázquez lo sabe. Triunfa de nuevo, aunque sin excusas.

Los próximos 50 años
En el primero de los conciertos aquí comentados, Montes Olivar, acompañado de otros fundadores de la Sinfónica Simón Bolívar, hizo un reconocimiento merecidísimo a los músicos que estaban tocando ese día y cumplían junto con El Sistema medio siglo de trabajo, evolución y magisterio, pues uno de los rasgos más encomiables es como se nutren de sus propios baluartes para formar a las nuevas generaciones.
En este marco, imposible de evadir ni de negar, y desde la admiración que me produce seguirlos desde sus inicios (16 años tenía yo cuando nació la semilla de Abreu y ya escuchaba música académica), celebro estos 50 años y entiendo que su supervivencia es una tarea indispensable, pero no lo es más que preservar el estado de libertades, derechos y procura de la felicidad y prosperidad, en los cuales El Sistema nació, se formó, no sin dificultades. Como habitante de esta misma tierra a la que sus orquestas han hecho henchir de orgullo, creo que nos toca ahora convocarlos a que en su cincuentenario se reencuentren más con su país y menos con el Estado que los subvenciona y que se sirve políticamente de ellos, tergiversando el mensaje de igualdad y de combate de toda opresión, sea esta económica, social, cultural o política. Los estandartes humanos de El Sistema renunciaron a defender estos ideales. Tocar y luchar fue su lema durante mucho tiempo. Han perseverado en el primer enunciado, incluso cuando no debían (el cierre de un canal de TV, en plena represión contra la juventud a la que proclaman representar, incluso mientras aherrojaban y torturaban notoriamente a uno de sus músicos), y han sido, por lo menos negligentes, en el segundo. Acaban de cumplir una gira por el mundo, en medio de una de las coyunturas políticas más terribles y delicadas de nuestra historia: la púgna por la validación de una elección democrática, y sus fragores musicales silenciaron la declaración que muchos medios del orbe, preocupados por el devenir democrático de Venezuela, esperaban de su vitrina más notoria y feliz.
Ojalá no les tome 50 años más luchar y cohesionarse al lado de su gente. Es el mejor deseo que se les puede formular en la dramática hora que vivimos y que ellos padecen también, porque de otra manera no valdrá la pena.